
Bartleby, el escribiente, de Herman Melville
Las fechas se me pierden, pero debe haber sido en 1987, porque para el terremoto de 1985 se cayó el ala de la casa donde estaba la biblioteca y mi abuelo mandó a guardar los libros en una de las jaulas abandonadas del gallinero. “Guardar” es un modo generoso de decirlo, porque la verdad es que los abandonó sin consideraciones en una ruma polvorienta, donde también había alambres, documentos y unas tiras de cueros de vaca que fueron lo primero en llamar mi atención al entrar ahí. Aburrido de manosearlas y sin saber qué más hacer con ellas, me aboqué a esos libros convertidos en escombros.
Hasta ese verano, había leído siempre por obligación, y ya no recuerdo bien cuál de aquellos textos leí primero, aunque estoy casi seguro que fue uno de cuentos y novelas cortas de Guy de Maupassant. Esas noches me desvelaron El horla, El diablo y Lo horrible. Había también novelas de Conrad y de Stevenson con el lomo quebrado y las tapas colgando como un diente de leche antes del portazo. Pero fue Bartleby, el escribiente lo que más le agradezco al gallinero. Herman Melville escribió este cuento poco después de publicar Moby Dick. Si la historia de la ballena blanca es vasta y oceánica, la de Bartleby, el oficinista, es íntima y encerrada.
El capitán Ahab recorre los mares buscando a un demonio del que Bartleby parece esconderse. Ambos personajes son lacónicos, pero si el tormento del ballenero está proyectado en la inmensidad de la naturaleza, el de nuestro escribiente cabe en un cajón y tiene la forma de una galleta de jengibre.
Antecesor de Kafka, este empleado inútil y reluctante, de buenas a primeras un flojo sin remedio, deviene un rebelde admirable cuando su resistencia absoluta a obedecer despierta en la imaginación lectora la posibilidad de una aventura más grande que la vida misma, en las honduras impenetrables de su cerebro. ¿No sería que ahí, en el pupitre de ese bufete de Wall Street, nacían los vientos que Ahab resistía aferrándose al mástil del bergantín Pequod, cuyos pescantes habían sido tallados con los huesos de un cetáceo?
“Preferiría no hacerlo”, responde Bartleby cada vez que su jefe le pide realizar cualquier tarea, cualquier acción que lo distraiga, cualquier movimiento útil o productivo. Fue la misma frase que ese verano le repetí mil veces a mi mamá cuando me fue a buscar para comer, para pasear, para ir de compras.
Estaba demasiado ocupado recorriendo los vericuetos abiertos por el terremoto, en ese rincón donde el silencio había reemplazado el cacareo, y Bartleby me había enseñado a no gastar palabras de más.
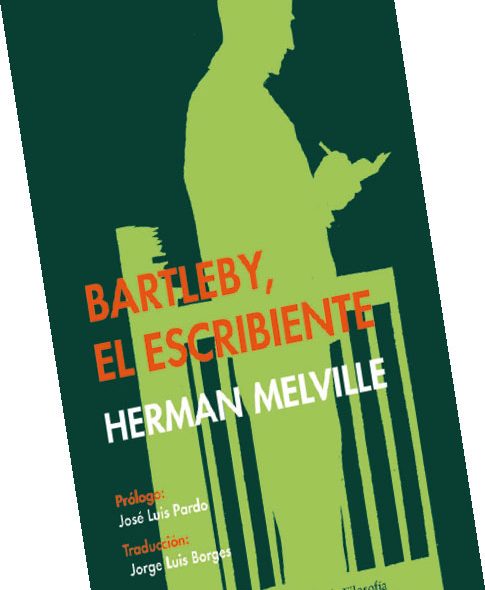
Herman Melville
Bartleby, el escribiente, Prólogo de:José Luis Pardo; Traducido por:Jorge Luis Borges; Ediciones Siruela, colección Escolar, 2012.
