
Truman Capote al rescate de sí mismo
Con A sangre fría (1965), el escritor estadounidense renovó el periodismo para siempre y, de paso, consagró su carrera, entonces algo marchita. Sesenta años después de la publicación de esa “novela de no ficción”, algo ha quedado claro: la reconstrucción de un crimen puede ser, también, una obra maestra.
Despunta la mañana del domingo 15 de noviembre de 1959. Un hombre llamado Truman Capote, más o menos conocido por escribir un par de novelas célebres y una colección de perfiles implacables, hojea un ejemplar de The New York Times cuando, de pronto, se topa con una noticia estremecedora: en Holcomb, una pequeña y hasta ahora tranquila ciudad ubicada en el estado de Kansas, en el medioeste de Estados Unidos, los cuatro integrantes de una familia fueron asesinados la noche anterior. El escenario: su propia casa.
El hecho capturó la atención del escritor. ¿Qué lo cautivó exactamente? ¿Fue la naturalización de la violencia con armas de fuego que ya asomaba en el país? ¿Fue la contradicción entre el ensañamiento hacia las víctimas y la popularidad de la que gozaban en su vecindario? ¿Fue el misterio, luego resuelto, en torno a la identidad de los autores del crimen?
Lo que sabemos es que había algo más: la intuición, esa facultad indispensable en cualquier periodista, advirtió a Truman Capote que no solo tenía ante sí una noticia, sino también una historia. De paso, el autor de Desayuno en Tiffany’s supo que esta trama de la vida real le proporcionaría el material necesario para llevar su escritura, entonces algo marchita, a un siguiente nivel. Spoiler: lo consiguió con creces.
Una arquitectura nueva
In cold blood, un registro pormenorizado de los acontecimientos que rodearon el asesinato de la familia Clutter, dio un impulso definitivo a la carrera de Truman Capote y, al modo de una onda expansiva, revolucionó para siempre el diverso y profuso género de la no ficción. Publicado por entregas en la revista The New Yorker durante 1965 y en formato libro al año siguiente, el texto amplió el catálogo de herramientas disponibles a la hora de narrar una historia verdadera.
Por lo pronto, instaló en el centro del mainstream cultural lo que más tarde conoceríamos como “periodismo narrativo”, descrito por la cronista argentina Leila Guerriero como “aquel que toma algunos recursos de la ficción —estructuras, climas, tonos, descripciones, diálogos, escenas— para contar una historia real y que, con esos elementos, monta una arquitectura tan atractiva como la de una buena novela o un buen cuento”. De hecho, Capote atribuyó a su obra el florecimiento de la “novela de no ficción”, si bien títulos como Operación masacre (1957), de Rodolfo Walsh, ya habían inaugurado ese camino híbrido mucho antes.
A sangre fría fue ungido como uno de los ejemplos más arriesgados y originales del New Journalism, la corriente empujada por reporteros estadounidenses que, a partir de la década de los sesenta, pusieron en práctica los principios básicos del periodismo narrativo. El problema, no obstante, era el Nuevo Periodismo en tanto disrupción práctica y estética, una categoría inclasificable -y, por lo tanto, incómoda- tanto para la vieja escuela periodística como para el campo literario consolidado.
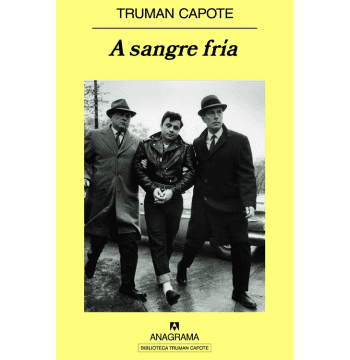
UN LIBRO DISRUPTIVO
«A sangre fría», publicado en formato libro en 1966, se convirtió rápidamente en un clásico de la literatura de no ficción. Imagen (referencial): Anagrama
Tom Wolfe, acaso la figura más prominente del New Journalism, aventuró en El nuevo periodismo (1973) que la publicación de A sangre fría había contribuido a la caída de los recelos frente a esta nueva manera de escribir la realidad:
Causó sensación… y fue un golpe terrible para todos aquellos que confiaban que el execrable Nuevo Periodismo o Paraperiodismo se extinguiese por sí solo como una bengala. No se trataba, a fin de cuentas, de algún oscuro periodista, de algún escritor independiente, sino de un novelista de larga reputación… cuya carrera había caído en el marasmo… y que de repente, con este golpe certero, con este giro hacia la abominable nueva forma de periodismo, no solo había resucitado su prestigio sino que lo había hecho aún mayor que antes.
Para Wolfe, el trabajo de Capote devino el hito que hacía falta para autorizar un tipo de periodismo mirado con mal disimulada sospecha debido a los excesos de subjetividad en que presuntamente incurría.
En lo que concierne a In cold blood, nada más infundado que esas acusaciones. Todos aquellos recursos que podrían considerarse soluciones creativas al desafío impuesto por la historia, como el salto entre distintos puntos de vista y la reconstrucción de las emociones y los pensamientos de los personajes, no solo se justifican en la medida de que son experimentaciones formales funcionales al relato, sino, además, porque incorporan una investigación acuciosa y hasta obsesiva. “La idea consistía en ofrecer una descripción objetiva completa, más algo que los lectores siempre tenían que buscar en las novelas o los relatos breves: esto es, la vida subjetiva o emocional de los personajes”, anota Wolfe.
Tan meticulosa es la indagación que, visto en conjunto, el volumen constituye un ejercicio de inmersión en al menos dos planos: por un lado, se sumerge en los sitios donde tienen lugar las acciones principales de la novela, como las pesquisas policiales y la huida de los asesinos, Richard “Dick” Hickock y Perry Smith, sin mencionar el crimen propiamente tal; por otro, profundiza en el espacio psicológico donde confluyen las ambiciones y las inquietudes de quienes desfilan por la trama.
Todos aquellos recursos que podrían considerarse soluciones creativas al desafío impuesto por la historia no solo se justifican en la medida de que son experimentaciones formales funcionales al relato, sino, además, porque incorporan una investigación acuciosa y hasta obsesiva.
Acompañemos al profesor de Inglés Larry Hendricks en el hallazgo macabro que, según narró más tarde a Capote, hizo junto a la policía al llegar a la escena del crimen:
Era una cosa horrenda. Aquella maravillosa jovencita… Me hubiera sido imposible reconocerla. Le habían disparado en la nuca, con el arma a pocos centímetros. Yacía sobre un costado, cara a la pared y la pared estaba cubierta de sangre. La ropa de cama la cubría hasta los hombros.
No hay una gota de ficción en el fragmento. Pero una secuencia como esa solo es posible mediante entrevistas detalladas y el acceso a los documentos del juicio, el mismo que, a la postre, culminaría con la condena a muerte de Hickock y Smith. Truman Capote, se sabe, recurrió a ambos procedimientos.
Capote también reunió material suficiente para recrear las acciones y los razonamientos de los delincuentes, quienes irrumpieron en la casa de los Clutter y, aun cuando no encontraron dinero que robar, mataron a la familia para no dejar testigos. Aquí, un pasaje especialmente patético en la voz de Perry Smith:
Exploré la habitación de la hija y hallé un pequeño monedero, como de muñeca. En el interior había un dólar de plata. Se me cayó y rodó por la habitación. Fue a parar debajo de una silla. Tuve que ponerme de rodillas. En aquel momento fue como si me viese a mí mismo desde afuera. Como si me viera en una película. Aquello me hizo sentir mal. Me asqueaba Dick y toda aquella cháchara acerca de la caja fuerte, de un hombre riquísimo, y yo, arrastrándome de bruces para robar un dólar de plata a una niña.
Nada parece escapársele al narrador omnisciente. Para una historia imaginaria, un mérito indiscutible. Para un reportaje novelado, toda una proeza. Pocas veces un proceso de investigación periodística había llegado tan lejos en la dimensión técnica y tan cerca en el ámbito sensible.
En la mente de los malos
Aunque hay un problema: meterse en la cabeza de “los malos” equivale a humanizarlos y, a veces, la humanización se asemeja demasiado a la justificación. Eso fue, precisamente, lo que se le imputó a Truman Capote, sobre todo cuando se supo que, durante la escritura del libro, mantuvo una relación estrecha con Perry Smith, uno de los acusados. Existe la teoría de que Smith, al mismo tiempo, temió ser objeto de la manipulación de Capote, a quien le atormentaba y a la vez le convenía un desenlace de la magnitud de la pena capital.
“A lo largo de toda su vida, Truman Capote trató de dar con una forma de escritura que, sintetizando las posibilidades de diversos géneros, le permitiera trascender la coraza de los datos objetivos y captar el alma oculta de las cosas”, escribe el crítico y traductor Eduardo Lago en un artículo titulado “Truman Capote, la realidad destilada”. “A sangre fría (1966) y Música para camaleones (1980)”, agrega, “son las dos cristalizaciones más logradas de tal búsqueda”. Pero ¿a qué precio?
Un aspecto clave está en la necesidad extraliteraria de atraer y fascinar a un público masivo, uno de los propósitos declarados de una industria cultural en pleno desarrollo durante los años en que se gestó y se publicó el libro. Si parte del éxito narrativo depende del equilibrio entre el vértigo de la sorpresa y la certidumbre del terreno conocido, no parece descartable que el autor de A sangre fría haya puesto a convivir un ejercicio de penetración en la psicología de los criminales con la confirmación de ciertos prejuicios sociales arraigados en el inconsciente colectivo.
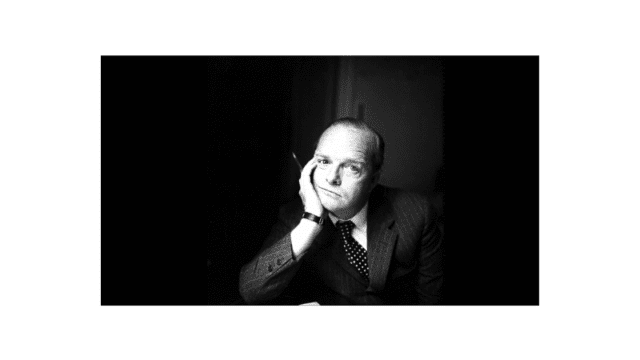
LA CONSOLIDACIÓN
Esta trama de la vida real proporcionó a Capote el material necesario para llevar su escritura, entonces algo marchita, a un siguiente nivel.
Por supuesto, lo anterior suscita implicaciones éticas ineludibles. En el libro La cuestión criminal (2011), el abogado y teórico del delito Eugenio Zaffaroni plantea que “la criminología mediática crea la realidad de un mundo de personas decentes frente a una masa de criminales identificada a través de estereotipos, que configuran un ellos separado del resto de la sociedad, por ser un conjunto de diferentes y malos”. Algunas páginas después, remata: “En ocasiones, la criminología mediática da con la víctima ideal, capaz de provocar identificación en un amplio sector social y en tal caso la convierte en vocera de su política criminológica, consagrándola como víctima héroe”
¿Eran los Clutter, el clan de metodistas ejemplares, víctimas heroicas puestas ahí para despertar una identificación aterrorizada e iracunda entre los lectores? ¿Eran Hickock y Smith, los asesinos provenientes de entornos vulnerables y familias disfuncionales, el tipo de villano favorito al que la sociedad contemporánea quisiera exterminar “a sangre fría”? Cuando lo que se escribe y lo que se lee es una “novela de no ficción”, ¿cómo y cuánto se entrelazan la construcción arquetípica, asociada a la literatura, con la persecusión, propia del periodismo, de una realidad huidiza y colmada de matices?
La búsqueda artística era, para Truman Capote, una prioridad que rebasaba su trabajo como reportero. El propio escritor, nos recuerda Tom Wolfe, no definió el libro que terminó por consagrarlo como una obra propiamente periodística. “Muy al contrario; afirmó que había inventado un nuevo género literario, ‘la novela de no-ficción’”, agrega Wolfe, para quien los “nuevos periodistas”, incluyendo Capote, “comenzaron a descubrir los procedimientos que conferían a la novela realista su fuerza única, variadamente conocida como ‘inmediatez’, como ‘realidad concreta’, como ‘comunicación emotiva’, así como su capacidad para ‘apasionar’ o ‘absorber’”.
Si se revisa su trayectoria literaria, Truman Capote tiende a subrayar su proyecto estético sobre cualquier otra consideración. Sin embargo, se erigió como uno de los precursores más destacados del Nuevo Periodismo, además de anticiparse en varias décadas al boom del true crime que hoy campea en podcasts y series. Por supuesto, la mejor síntesis entre uno y otro registro la ofrece el propio Capote. Lo hace en el prefacio de Música para camaleones, donde confiesa su fascinación por la actividad periodística “como una forma de arte en sí mismo”.
PARA LEER MÁS
Capote, Truman. A sangre fría. Bogotá: Penguin Random House, 2023.
Guerriero, Leila. Teoría de la gravedad. Barcelona: Libros del Asteroide, 2019.
Lago, Eduardo. “Truman Capote, la realidad destilada”. En Revista de Libros.com. 1999.
Wolfe, Tom. El nuevo periodismo. Barcelona: Anagrama, 2012.
Zaffaroni, Eugenio. La cuestión criminal. Madrid: Planeta, 2011.
