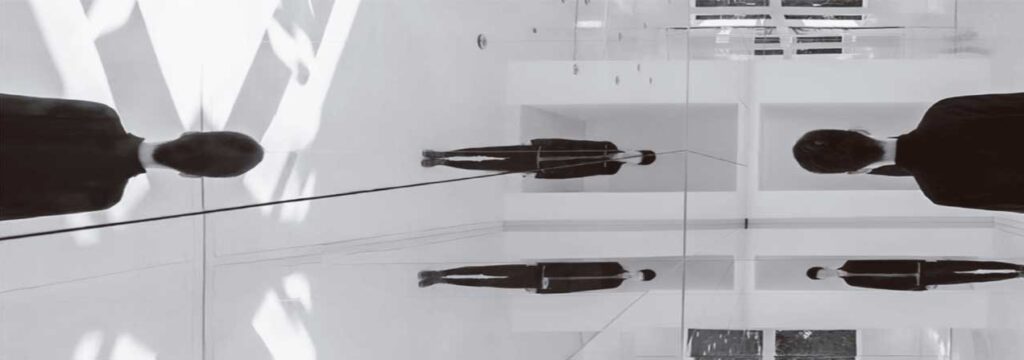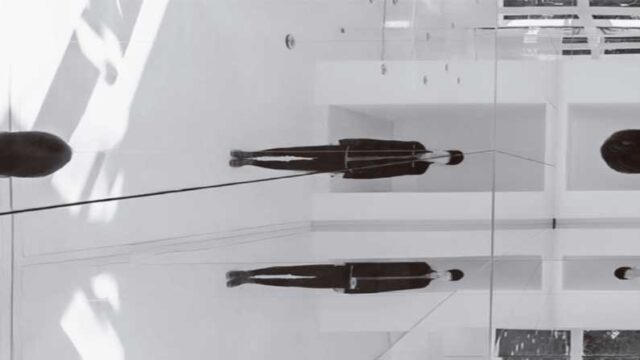
Las fracturas que dividen a la humanidad
Este texto aborda la problemática antropológica que nos hace preguntarnos qué es la humanidad hoy y para qué vivimos juntos. Nada tan lejano a lo que hombres y mujeres de todas las épocas han hecho de cara a sus propias circunstancias, heridas sociales y desafíos pendientes. En nuestro caso, esto sucede en tiempos de una fuerte individuación.
LA BANDERA ULTRAJADA
El sábado 27 de agosto de 2022, durante un acto a favor del “Apruebo” a la propuesta de la primera Convención Constitucional, un grupo llamado Las Indetectables realizó una performance en la que simulaban un aborto, donde una de las integrantes del colectivo extraía una bandera chilena desde el ano de otra. Con justa razón, muchos se sintieron indignados, ofendidos, atacados; la exhibición terminó reforzando la caída de esa opción en el plebiscito.
El agravio a la bandera hizo aflorar un sentimiento patriótico que parecía olvidado. Si la tónica durante el estallido de octubre de 2019 había sido “que se acabe Chile” y el pabellón negro, más tarde emergió una especie de revival de lo nacional. Volvieron los emblemas vinculados a lo chileno, los colores rojo, blanco y azul, el copihue y la solitaria estrella. Las campañas políticas en el referéndum, y luego para el Consejo Constitucional, utilizaron alguno o todos esos símbolos, intentando conectar con la identidad vilipendiada. Para los partidos, la chilenidad volvía a ser una instancia de conexión con la ciudadanía.
Bastaba observar lo que sucedía en muchas ciudades y localidades del país durante aquel septiembre plebiscitario: las avenidas principales, las casas, los edificios públicos, eran nuevamente adornados con banderas y escarapelas; sensación unida al alivio pospandemia, a volver a celebrar las Fiestas Patrias en comunidad. Despuntaba una nueva era en la construcción de la cohesión social.
UNA SIEMPRE FRÁGIL COHESIÓN
Pero si se escudriña con más detalle, la vuelta de una identidad compartida no coincide con la realidad. ¿Sabemos qué es lo chileno, cómo lo experimentamos y si esta dimensión es suficiente para mantener cierta cohesión social? Apenas uno intenta aprehender y definir los rasgos de una identidad nacional, estos se esfuman. No es un problema exclusivamente local ni que aqueje solo a lo chileno: hace ya años que se diagnostica una crisis de los llamados grandes relatos, aquellos conjuntos de valores y prácticas que sostenían a comunidades enteras.
Pese a la tentación de culpar a las redes sociales, a los años 2000 o a la globalización, en sus rasgos generales ni siquiera es un problema exclusivamente contemporáneo. De hecho, fue una de las preocupaciones centrales de los primeros sociólogos, que advertían con preocupación cómo los vínculos sociales se hacían más tenues, menos robustos. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, el francés Émile Durkheim compartía la angustia por esta disolución, aunque no descartaba que apareciera una nueva forma de solidaridad, sustentada en la dependencia de los distintos. Max Weber, algunos años después, interrogaría a su mundo desde otro punto de vista, aunque convergente con el de Durkheim: ¿cómo vivimos juntos si estamos en un mundo desencantado, en el cual cada uno elige al dios o demonio que prefiera? Como se ve en estos y otros ejemplos, no se trata de una pregunta particularmente novedosa. Si reconocemos que la condición humana trae consigo un permanente cuestionamiento sobre lo que nos vincula a unos con otros, ¿hay algo en el proceso actual que radicalice la separación entre personas? Y, pensando en la dimensión específicamente moderna del problema, ¿cuán distintos podemos llegar a ser sin que nos desentendamos del todo de los demás?
LA GRIETA MODERNA
Pese a todo, es innegable que, a nivel local y global, la mezcla entre democracia liberal y mercado experimenta fricciones importantes que redundan en la cohesión. El malestar es visible en distintos episodios de protestas que cuestionan la legitimidad de los respectivos pactos sociales. La caída de la confianza en las grandes instituciones mediadoras –la Iglesia Católica, por ejemplo– parece ser causa y consecuencia de este malestar. La profundidad del cuestionamiento, que toca las bases de nuestra convivencia, no tiene tanto que ver con uno u otro fenómeno específico –una institución, un personero de gobierno, una práctica empresarial–. Por lo mismo, no basta con la apelación a un pasado mítico o a una figura que pueda aglutinar a quienes viven el mundo de maneras tan diferentes. No hay un Arturo Prat, un O’Higgins o un Carrera que sirva a tal efecto. Tampoco parece razonable fabricar símbolos ad hoc, pues quedan indefectiblemente atados a su momento de producción y a su función de utilidad. El símbolo tiende a asociarse a ese uso y, por lo mismo, quedará obsoleto con facilidad.
Todo indica que el problema implica una interrogación antropológica de preguntarnos qué es la humanidad hoy y para qué vivimos juntos. Nada tan lejano a lo que hombres y mujeres de todas las épocas han hecho de cara a sus propias circunstancias, heridas sociales y desafíos pendientes. En nuestro caso, esto sucede en tiempos de una fuerte individuación. Es decir, un fenómeno por el cual cada uno busca definirse en sus propios términos, buscando distanciarse de lo recibido y del peso de la historia, para construir la propia. En Chile, este proceso fue potenciado por una acelerada modernización capitalista, por la cual el mercado pasó a tomar un espacio central en nuestras relaciones sociales, trayendo consigo su inmensa fuerza emancipatoria, pero también su incapacidad para dotar de sentido nuestra existencia.
La profundización de este proceso de individuación vuelve más compleja la búsqueda de una respuesta. Si todo (o casi todo) está abandonado a la deliberación personal, entonces la búsqueda de sentido también se hace más conflictiva. En definitiva, corre el riesgo de desligarse de referencias a algo común, a construir conscientemente un mundo fuera de las fronteras de lo individual.
Por eso decimos que la individuación es una fuerza tan poderosa como ambigua: libera y posibilita un crecimiento abierto a muchos, al mismo tiempo que desvincula y particulariza. Amplía los caminos que cada uno puede seguir, pero también genera una honda angustia, ante la indiferencia y la incapacidad de formular la pregunta por el sentido. A la vez, también aparecen ciertas respuestas patológicas al desafío de conexión grupal, como el nacionalismo radical que aflora en ciertos países, a veces de la mano de estrategias populistas para unir a la masa.
Es en este proceso, tan intelectual como social, donde tenemos que buscar los fragmentos desde los cuales pensar nuestra convivencia. La constatación de que este es un componente central de nuestra perplejidad tiene consecuencias políticas. Traslada el ámbito en el cual radica el problema, y nos muestra que el ámbito constitucional –donde se intentó resolver el conflicto evidenciado en octubre de 2019– no sirve por sí solo para reparar una convivencia a ratos difícil.
¿CONDENADOS AL SINSENTIDO?
Existe una tentación de achacar todos los males al presente o a las estructuras de la modernidad, a la democracia, al mercado, a la pérdida de relevancia de las religiones, a la falta de lenguaje artístico para representar nuestra incomprensión. Por cierto, todos los fenómenos anteriores son reales y punzantes, todos merecen algún tipo de ajuste o, al menos, una reflexión respecto de si posibilitan o dificultan la convivencia. Y, sin embargo, no me parece correcto ceder a la pulsión de condenar a la modernidad por sus defectos, ni de buscar una huida de ella porque la cohesión grupal se nos aparece como imposible.
¿Cómo salir del marasmo, entonces? La pregunta por el sentido vuelve una y otra vez, aunque no siempre de la misma manera. De ahí que el desafío parta por auscultar los signos que anuncian tal pregunta, incluso aquellos que lo hacen de manera indirecta. Es posible encontrar raíces de la pregunta por el sentido y la pertenencia en algunos fenómenos políticos –como el nacionalismo radical o los populismos– o culturales – pensemos en la intensidad con la que se viven formas de alimentación como el veganismo–. Aunque incompletas o incluso equivocadas, estas respuestas contingentes nos muestran que la intuición sigue existiendo, que el sentido no está totalmente extraviado, que un adecuado proceso de crítica puede eliminar lo que hay de falso en ellas para extraer porciones de verdad. O, dicho de otra forma, puede que mirar los márgenes de nuestra sociedad sirva para comprender aquello de lo que el centro carece.
Puede que el producto final no se trate de grandes narraciones que entreguen sentido a la totalidad del mundo pero sí, al menos, orientaciones verdaderas que nos permitan abordar un mundo que muchos han presentado como carente de sentido.