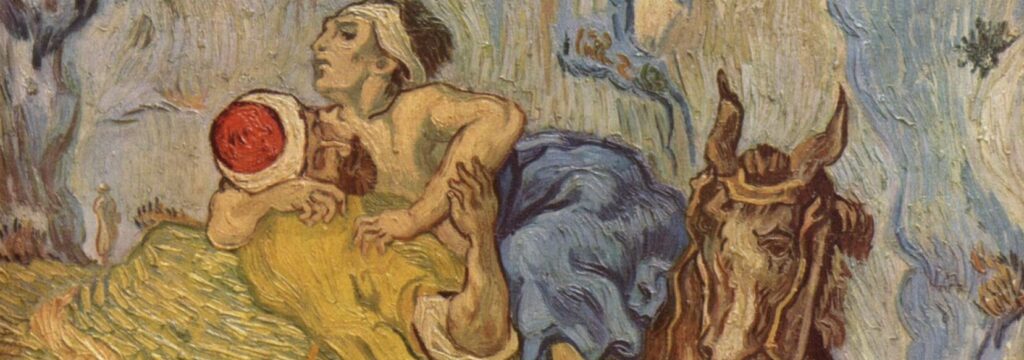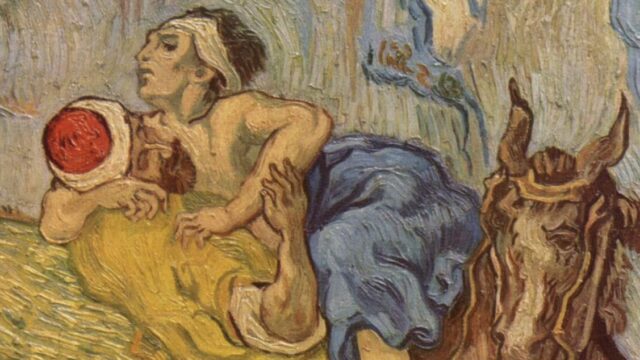
Más humanidad en la medicina
Para muchos hablar de espiritualidad es referirse a lo propiamente humano. Es por eso que, como médicos, tenemos la obligación moral de incorporarla de forma adecuada en la atención de salud.
Mi título de médico recién colgaba en la pared de la casa de mis padres y comenzaba mi especialidad. Un día, en la visita de la tarde me encontré con una paciente de 57 años que tenía un cáncer avanzado con metástasis cerebral. En ese momento estaba consciente y comprendía lo que pasaba. En una conversación sobre cómo veía el futuro (en la que yo trataba de saber qué tipos de tratamientos podía y quería recibir), me dijo: “Sí, mire… hay algo que quiero hacer… quiero casarme”.
Yo la quedé mirando y le dije: “¿Y qué puedo hacer yo?”. “Bueno, ¿podría decirle usted a mi pareja?”.
Tenían tres hijos y llevaban 30 años juntos, pero por distintas razones no se habían casado. Así que de pronto me vi “pidiéndole la mano” a un hombre de casi 60 años, que cuando le comuniqué el deseo de su mujer me respondió: “¿Y con quién quiere casarse?”.
La ceremonia se celebró en la capilla del Hospital Sótero del Río. Ella se cambió su bata de hospital por un vestido especial. El personal médico le regaló su ramo de novia, y la familia compartió una torta con todos. Él se emocionó hasta las lágrimas.
La humanidad de esta escena me marcó hasta el día de hoy. Su relevancia se explica en la necesidad de incorporar el ámbito espiritual en la medicina, cuyos argumentos se desglosan en este artículo.
La espiritualidad se diferencia del humanismo médico principalmente por su énfasis en la búsqueda de conexión, trascendencia y sentido de la vida. Estos mismos aspectos son los que lo diferencian del ámbito psicológico o de salud mental, aunque cada vez hay mayor evidencia de que impactan positivamente en ellos.
Una obligación moral
Solo hace pocos años el ámbito espiritual comenzó a ser considerado como una pieza más dentro de la atención médica. Quizás surge por una cierta sensación de malestar, tanto de profesionales como de pacientes, por una medicina altamente tecnificada. En estas circunstancias se observa la necesidad de integrar este aspecto, que ha sido mencionado por la OMS desde 1984.
En medicina estamos entendiendo este concepto sobre la base de un consenso internacional de 2014: “La espiritualidad es un aspecto dinámico de la humanidad a través del cual las personas buscan significado, propósito y trascendencia; y experimentan la relación con el yo, la familia, los demás, la comunidad, la sociedad, la naturaleza y lo significativo o sagrado. Se expresa a través de creencias, valores, tradiciones y prácticas” (Puchalski, C. M. y otros, Journal of Palliative Medicine, 2014).
Se ha discutido mucho si el equipo médico debe entrar en este aspecto. Incluso algunos autores hablan de la “obligación ética” de incorporar esta dimensión en la atención de salud. Al mismo tiempo, en promedio, dos tercios de la población mundial adulta tiene creencias que podrían identificarse como espirituales o religiosas, por ejemplo, la creencia de que hay vida después de la muerte (Evans, J. y otros; Pew Research Center, 2025). La espiritualidad se diferencia del humanismo médico principalmente por su énfasis en la búsqueda de conexión, trascendencia y sentido de la vida. Estos mismos aspectos son los que lo diferencian del ámbito psicológico o de salud mental, aunque cada vez hay mayor evidencia de que impactan positivamente en ellos.
Desde mi perspectiva, es necesario alejarse de una cierta “instrumentalización” de lo espiritual o religioso. Estos ámbitos no pueden “usarse” o administrarse como se hace con medicamentos o terapias, porque para muchos hablar de espiritualidad es hablar de lo propiamente humano.
Creo que tenemos la obligación moral de incorporar estos aspectos en la atención de salud, porque si no nos ocupamos del ser humano en tanto humano, ¿qué ser es el que queda? Esta es una pregunta que quisiera dejar abierta en el contexto del tipo de medicina a la que todos estamos expuestos.
Hablar con Dios
Cuando era alumna de medicina me enseñaron a preguntar siempre por la religión de las personas. Este es un aspecto sociodemográfico fundamental, porque algunas creencias tienen prohibiciones que chocan con ciertas indicaciones médicas. La más conocida es la de transfundir hemoderivados para los testigos de Jehová.
Con el tiempo, me fui dando cuenta de que uno se encontraba con pocos miembros de esa religión, así que dejé de preguntar. Más tarde, leyendo sobre las etapas del duelo descritas por la doctora Elizabeth Kübler Ross (siquiatra y escritora suizo-estadounidense fallecida en 2004, experta mundial en el tema de la muerte y cuidados paliativos), quedé intrigada por la tercera fase del duelo: la negociación. Esta es una etapa en que la persona busca llegar a un “acuerdo” para evitar la pérdida. Este trato muchas veces implica cambios de conducta: “Si tú evitas esto, yo hago esto otro”. Esta sería la etapa del duelo menos evidente, porque se manifiesta en una especie de diálogo interno, secreto y que no se comparte ni con los más cercanos… pero, entonces “¿Con quién se negocia?”, le pregunté una vez a uno de mis profesores. Este se encogió de hombros.
Al ir conversando con los pacientes, me he informado de que la negociación es, la mayoría de las veces, con “un alguien” trascendente. Da lo mismo si creen o no en Dios, ya que el diálogo se dirige, sin más, al responsable de todo. Cuando no es con Dios es con algún tipo de fuerza de la naturaleza o del mundo, no personal, que está “más allá de mí”.
Según he podido investigar en la experiencia de familiares de mis pacientes, en las largas horas de hospital y espera muchos están “todo el día” hablando con Dios. Cuando me di cuenta de este negocio bajo cuerda que se hace bajo las mismas narices del equipo médico, empecé a preguntar, dentro de mis datos sociodemográficos: “Oiga, ¿y usted habla con Dios?”. He recibido sonrisas, sobresaltos de personas que se sienten sorprendidas in fraganti, casi como si las hubieran pillado en algo vergonzoso. Es la primera vez que alguien les planteaba esto.
En todos los casos, la respuesta es simplemente “sí”. Y cuando me paso de la raya y les digo: “¿De qué conversa con Dios?”, la respuesta generalmente viene con una sonrisa divertida y misteriosa: “Cosas…”. El diálogo permanece en secreto, tal como debe ser la oración.
Al ir conversando con los pacientes, me he informado de que la negociación es, la mayoría de las veces, con “un alguien” trascendente. Da lo mismo si creen o no en Dios, ya que el diálogo se dirige, sin más, al responsable de todo.
Un estudio local de acompañamiento espiritual
La pandemia trajo múltiples desafíos y, con ello, iniciativas creativas e innovadoras en la medicina. Ante la dificultad de comunicarse personalmente con los familiares de los pacientes, en nuestro centro les ofrecimos la posibilidad de acompañamiento espiritual remoto, realizado por voluntarios con ocupaciones ajenas al ámbito de la salud. La capacitación de los voluntarios y la intervención en sí misma podría clasificarse como una exploración del ámbito de la espiritualidad, ya que entregaba un espacio para conversar sobre ella.
Al inicio de las sesiones, el contenido estaba centrado en los datos médicos, en las noticias del hospital, para ir girando paulatinamente hacia las relaciones humanas, el cuidado, la preocupación y la gratitud. La experiencia fue muy enriquecedora para todas las partes.
En muchas personas surgieron alusiones a Dios, a la vida eterna o la vida después de la muerte. Creencias que entregan un soporte y un “sentido” a las experiencias de sufrimiento y desesperanza. Al final del estudio, encontramos que este tipo de intervenciones disminuyeron la angustia y los síntomas de estrés postraumático, asociado a la hospitalización de familiares en esas circunstancias.
Necesitamos abrirnos más a la trascendencia, dejar de lado su aspecto tabú, y valorar la relevancia de acercarse a ella desde el respeto, la veneración y lo sagrado.
Si no nos ocupamos del ser humano en tanto humano y lo tratamos solo como materia, inevitablemente lo convertimos en una máquina eficiente, cuyo estándar de cuidado dependerá de su utilidad. En ese supuesto, por muy completa que sea la disciplina o perspectiva en la que nos situemos, como la medicina, aumenta el riesgo de desembocar en atropellos a la dignidad de las personas. Esa es la respuesta que he logrado, pero es un tema que cada uno debe reflexionar en profundidad.
Para leer más
• Puchalski, C. M.; Vitillo, R.; Hull, S. K. y Reller, N. (2014). “Improving the spiritual dimension of whole person care: Reaching national and international consensus”. Journal of Palliative Medicine, 17(6), 642-656.
• Evans, J.; Miner, W.; Baronavski, C.; Webster, B. y Coleman, J. (2025). “Spirituality and Religion: How Does the U.S. Compare With Other Countries?”. Pew Research Center.