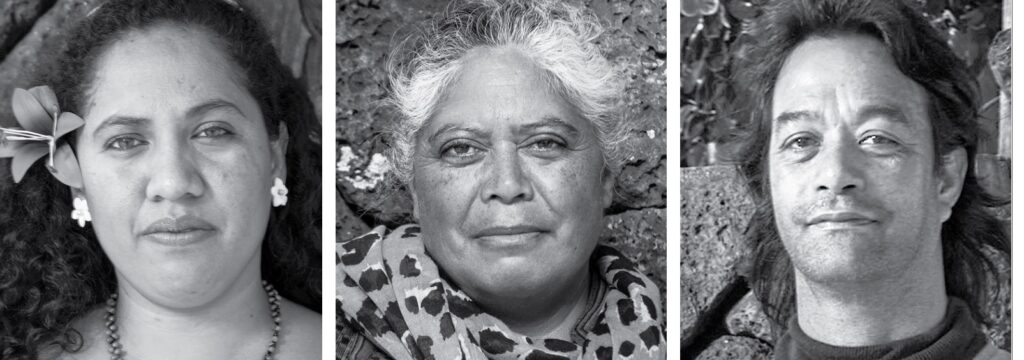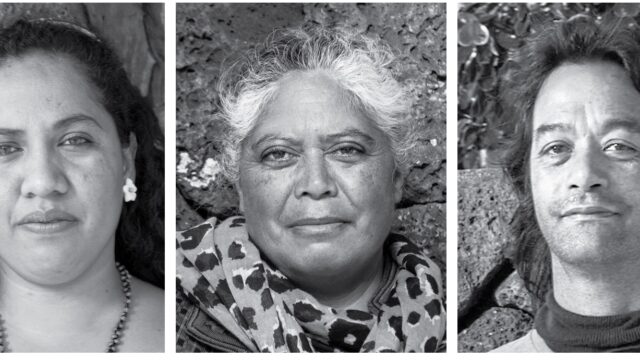
Rapa Nui: La historia genómica revelada
A partir de 2018, como parte de un equipo internacional de investigadores, tuvimos la oportunidad de estudiar los genomas de 15 individuos rapanui que vivieron entre 1670 y 1950, cuyos restos se encuentran actualmente en el Museo Nacional de Historia Natural en Francia. Este hecho nos permitió estudiar la historia de esta cultura con una resolución sin precedentes y cuestionar la hipótesis del “suicidio ecológico” con una gran contundencia científica.
Rapa Nui, también conocida como Te Pito o Te Henua (“el ombligo del mundo”), es uno de los lugares habitados más aislados del mundo. Esta remota isla polinésica se encuentra en medio del Océano Pacífico, a 3.700 km de Sudamérica y a más de 1.900 km de la isla habitada más cercana. A pesar de su lejanía, estudios arqueológicos y genéticos han demostrado, sin lugar a dudas, que la isla fue poblada por personas que navegaron desde otras islas polinésicas al oeste de Rapa Nui antes del año 1250. Durante los siguientes cinco siglos, el pueblo rapanui desarrolló una cultura fascinante caracterizada por icónicas estatuas monolíticas llamadas moai, que llegan a pesar hasta ochenta toneladas y fueron colocadas por toda la isla. Debido a lo remoto de este lugar, la llegada de los europeos fue tardía comparada con el resto del mundo; ocurrió hasta el día de Pascua del año 1722. Y así como sucedió en otras partes del mundo –por ejemplo, el continente americano–, este contacto trajo consecuencias devastadoras para los locales en forma de despiadadas prácticas coloniales y nuevas enfermedades infecciosas. El impacto del contacto con los europeos fue tan grande que se estima que para 1877, la población local se redujo a únicamente 110 individuos después de las incursiones de esclavistas peruanos durante la década de 1860 y una epidemia de viruela.
¿Existió un “suicidio ecológico”?
Debido a la riqueza cultural de la isla, académicos de diversas disciplinas han estudiado la historia de sus pobladores de manera extensa. Sin embargo, recientemente ha surgido un debate acalorado alrededor de un supuesto colapso poblacional de los rapanui durante el siglo XVII, antes de la llegada de los europeos. La idea del colapso, que también es un texto popularizado por el escritor Jared Diamond (Penguin, 2004), plantea que antes del contacto con el mundo occidental, la población rapanui creció de forma desmedida y agotó los recursos naturales de la isla, incluyendo su bosque. De acuerdo con este modelo de “suicidio ecológico” se cree que la escasez de recursos orilló a una población de aproximadamente 15.000 isleños a violentas guerras, hambruna y hasta canibalismo, y culminó en un colapso poblacional y cultural alrededor del año 1600. Por otro lado, existe evidencia científica cuantiosa en contra de la hipótesis del “suicidio ecológico”. Un ejemplo notable son los estudios antropológicos en los que, al investigar restos óseos antiguos provenientes de la isla, no se registraron lesiones fatales con la frecuencia que se esperaría de una guerra violenta. No obstante esta tendencia académica, esta tesis sigue teniendo muchos adherentes en el público en general y el libro de Diamond es un bestseller. Para contribuir a la resolución de este debate, en 2018 iniciamos un proyecto para aprender sobre la historia de los rapanui usando la genómica evolutiva.
La genómica evolutiva en breve
Todas las instrucciones necesarias para formar nuestras células y tejidos están codificadas en nuestros genes. Al conjunto de todos los genes de un individuo le llamamos genoma y la genómica es la ciencia que lo estudia. Excluyendo a los gemelos idénticos, el genoma de cada uno de nosotros es único y nos diferencia del resto de la humanidad. El componente evolutivo entra en juego cuando consideramos la forma en la que heredamos nuestro genoma. Gracias a más de un siglo de investigación científica, hoy sabemos que nuestros genomas únicos son generados siguiendo leyes y patrones biológicos. Pensemos en nuestro genoma, el de nuestros padres y el de nuestros descendientes. Al momento de nuestra concepción, cada uno de nuestros padres contribuye una mitad de su genoma para formar el nuestro. Cuando llega el momento de contribuir a la creación de un nuevo genoma, la mitad de nuestro genoma que transmitimos no es solo una de las mitades que recibimos de mamá o de papá. En realidad, la mitad que transmitimos es el producto de una “recombinación” aleatoria de las mitades que recibimos de nuestros padres. Este proceso de recombinación y herencia a lo largo de la historia tiene la consecuencia, incluso filosófica, de que nuestro genoma es un mosaico de los genomas, no solo de nuestros padres, sino de todos nuestros ancestros. Además, los genomas de individuos de la misma familia siempre serán más similares entre sí que con otros, pues comparten un ancestro común más recientemente. En la práctica, podemos estudiar los patrones de variación de los genomas de una población y usar métodos estadísticos para reconstruir los eventos que han marcado su historia, por ejemplo, sus orígenes, migraciones y crecimiento.
Ancestros Rapanui en Francia
A partir de 2018, como parte de un equipo internacional de investigadores, tuvimos la oportunidad de estudiar los genomas de 15 individuos rapanui que vivieron entre 1670 y 1950, cuyos restos se encuentran actualmente en el Museo Nacional de Historia Natural en Francia. En este caso es muy importante recordar que esta es una cultura viva
y estos 15 individuos forman parte de la herencia e identidad cultural de los pobladores de la isla. Por ello, durante el proyecto, establecimos un diálogo abierto con representantes de la comunidad rapanui que nos ayudó a guiar el proyecto y así encontrar preguntas de investigación que fueran interesantes, tanto para el equipo como para la comunidad. Los 15 genomas nos permitieron estudiar la historia de esta cultura con una resolución sin precedentes. Primero, confirmamos el origen rapanui de los 15 individuos y así contribuimos evidencia para su futura repatriación a la isla. Además, obtuvimos pruebas contundentes del contacto entre ellos y poblaciones americanas antes del contacto con los europeos. Finalmente, investigamos la hipótesis del “suicidio ecológico” usando datos biológicos (genómicos).
¿Colapso o resiliencia?
De acuerdo a las estimaciones de algunos autores, la población rapanui llegó a contar 15.000 individuos antes de la llegada de los europeos. Posteriormente, visitantes europeos estimaron que la isla tenía entre 1.500 y 3.000 habitantes durante el siglo XVIII. Esto, sumado a los demostrados cambios ambientales –incluyendo la deforestación– que ocurrieron en la isla después de la llegada de los rapanui, y la suspensión de la talla de moai y de los viajes marítimos de larga distancia, pinta una escena distópica de “suicidio ecológico”, donde la población cayó entre 80 y 90%. La hipótesis que pusimos a prueba en nuestro estudio fue que un colapso de tal magnitud debió haber dejado una huella profunda en los genomas de los rapanui.
Para probar nuestra hipótesis, fue vital que los 15 individuos que estudiamos hubieran vivido antes de las incursiones esclavistas y las epidemias de los 1860, de modo que estos individuos representen fielmente a la población en estudio, después del supuesto colapso, pero antes de las consecuencias devastadoras del contacto con Occidente. Como ya establecimos, nuestros genomas son un registro de nuestra historia y la de nuestros ancestros. En particular, qué tan diversos son los genomas de una población nos brinda información acerca del tamaño de la población. El principio matemático es simple. Si comparamos los genomas de una población pequeña con los de una población grande, es más probable que los genomas de la población pequeña sean más similares entre sí que los de la población más numerosa. Esto se debe a que en la población pequeña las probabilidades de emparentarse con un familiar, incluso lejano, son mayores que en la población grande, donde existen más opciones de pareja.
Más interesante aún es que usando métodos estadísticos es posible usar dichas medidas de diversidad genómica para estimar el tamaño relativo de una población a lo largo de su historia. Usando estos principios, reconstruimos el tamaño de la población de esta cultura a través del tiempo. Lo que encontramos fue sorprendente. Durante el periodo transcurrido entre el poblamiento inicial de la isla hasta el momento en el que vivieron los individuos del estudio, no observamos una sola generación en la que el tamaño poblacional decreciera. Al contrario, nuestra reconstrucción nos muestra que durante todo ese tiempo –incluyendo el siglo XVII, cuando se supone que ocurrió el colapso– la población rapanui creció a la tasa esperada para una población preindustrial. Antes de emitir un veredicto determinante, decidimos adoptar el rol del escéptico y exploramos si nuestros resultados podrían ocurrir por azar incluso si un colapso poblacional hubiera ocurrido. Si bien esta es una de las señales genéticas más claras que hemos observado en nuestras carreras, un buen resultado científico debe ser robusto y generalizable. Para probar nuestro resultado, utilizamos simulaciones computacionales en que generamos genomas virtuales que provienen de una población que sí sufrió un colapso.
Después comparamos estos genomas virtuales con los genomas rapanui y medimos qué tan similares eran. Este experimento nos mostró que la probabilidad de que los 15 genomas rapanui provengan de una población que sí sufrió un colapso poblacional intenso es menor a 1 en 100.000. Nuestro estudio contribuye evidencia biológica a la creciente literatura científica que no apoya el modelo del colapso por “suicidio ecológico” durante el siglo XVII. Aunque es un hecho que la isla estuvo alguna vez cubierta por árboles, se ha propuesto que la deforestación fue una consecuencia compuesta de la acción humana y la proliferación de ratas como ocurrió en otras islas de la polinesia. Por otro lado, los registros europeos de los siglos XVIII y XIX nos indican que la población era solo de aproximadamente 3.000 individuos. Estas estimaciones son compatibles con el escenario en el que una población original pequeña creció constantemente a una tasa preindustrial, como lo muestran nuestros resultados. Al interpretar nuestro estudio, es importante recordar que los datos genómicos nos dan información sobre la población rapanui exclusivamente. Por tanto, no podemos usarlos directamente para evaluar el impacto de la actividad humana en la isla. Mientras que el impacto humano ha sido notable a lo largo de la polinesia, nuestros resultados nos demuestran la resiliencia de los rapanui frente a un ambiente cambiante.
Repensando narrativas coloniales
Probablemente, la narrativa del colapso por “suicidio ecológico” es tan popular por la utilidad de la historia para advertirnos sobre el verdadero suicidio ecológico que estamos cometiendo a nivel mundial en la actualidad. Sin embargo, es importante tomar un instante para considerar cómo estos relatos afectan la forma en la que la cultura occidental entiende y se relaciona con las culturas indígenas. La historia colonial de Rapa Nui es atroz. Después del contacto inicial en 1722 y el verdadero colapso poblacional en el siglo XIX, los derechos de los rapanui siguieron siendo vulnerados. Por ejemplo, durante el inicio del siglo XX y después de la anexión de la isla a Chile se prohibió el libre tránsito por la isla en favor de las actividades ovejeras de la Williamson & Balfour. Siempre es más fácil justificar esta clase de abusos cuando se entiende a los pueblos indígenas como pueblos primitivos incapaces de gestionar su cultura y sus recursos. Sin embargo, la evidencia demuestra lo contrario. La historia de los rapanui es la de un pueblo capaz de hazañas fácilmente equiparables a las de cualquier otro grupo humano notable. Estas incluyen alcanzar sistemáticamente islas diminutas esparcidas a través de miles de kilómetros de mar, desarrollar una cultura deslumbrante y mantenerse resilientes frente a condiciones ambientales cambiantes.
Los resultados de esta investigación fueron publicados en la revista científica Nature el 12 de septiembre de 2024.