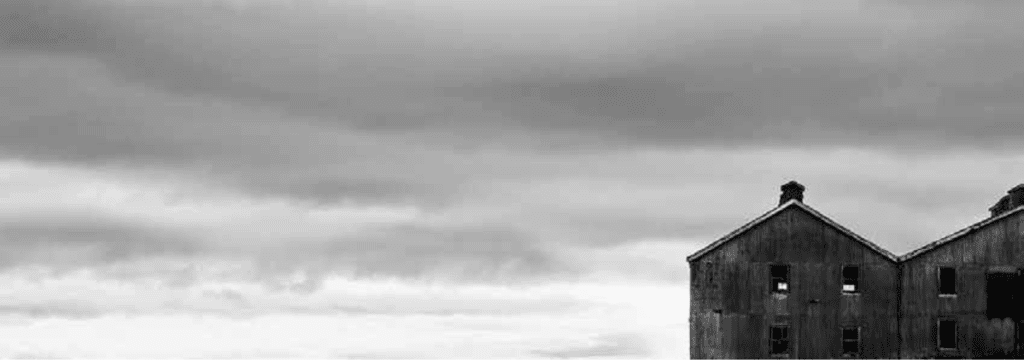Un elogio del silencio
El periodismo se funda en la narración de lo nuevo, de un cierto cambio que altera un statu quo. Las noticias se tratan de transformaciones, del relato de hechos que superan, para bien o para mal, un estado de cosas. No se vuelve a un punto original: lo noticioso es la superación de ese punto, “un efecto que parece exceder sus causas”, como diría Žižek, refiriéndose a la noción de acontecimiento. ¿Qué es eso a lo que se vuelve en periodismo, si debe ser descartada la idea del retorno a un punto de la realidad? ¿Será acaso el silencio?
Probablemente impulsados por un amor desmedido a la arqueología, o tal vez pensando que la antigüedad es una fuente segura de prestigio, algunos han entrecerrado sus ojos para mirar lejos, muy lejos, en busca de los orígenes del periodismo. Han creído descubrir su ADN en la actividad de los escribas que acompañaban a Alejandro Magno para dejar testimonio de sus victorias o en la de los diurnarii, los encargados de la redacción de las acta diurna, una especie de boletín oficial en la
Roma imperial.
El pretendido parentesco con el periodismo deriva del intento de registro de lo real, y también de lo que hoy llamaríamos implicancias públicas. Pero esos presuntos ancestros consisten, más bien, en
repertorios controlados por funcionarios o motivados por el interés de un poderoso. Tienen más semejanzas con lo que definiríamos como comunicación estratégica y buscar allí indicios periodísticos es estirar mucho la cuerda de la metáfora.
Los siglos venideros vieron un trasiego irregular de hojas manuscritas, generadas por la libre, y luego
impresas (estas, eso sí, habitualmente sometidas a censura), con el relato de hechos noticiosos, por las que los interesados debían pagar. Un verdadero mercado que en ocasiones atendía la demanda
por una suerte de prensa especializada, como ocurría en Venecia, con la información comercial y económica.
Para encontrar cierto aire de familia con el periodismo en esas hojitas vagabundas, al reporte relativamente independiente de la realidad habría que agregar otro ingrediente: el período, del que ya había una cierta manifestación en las controladas acta diurna. Según las últimas evidencias, llegó, imprenta mediante, a Estrasburgo en 1605, cuando apareció Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien, una publicación que la Asociación Mundial de Periódicos reconoce como el primero del mundo.
Desde entonces, la lucha contrarreloj ha sido un motor para el periodismo: acortar los tiempos que se necesitan para producir y distribuir información es un componente del ethos profesional. La batalla temporal pareció ganada cuando la radio y la televisión, construidas sobre la oralidad, que requiere del transcurso del tiempo para existir, pudieron contar algo al “mismo tiempo” que ocurría.
El escenario hoy es completamente distinto. La digitalización introdujo la perpetuidad en el acceso a la información. Con ello se acabó el período. Para las audiencias, porque no es necesario esperar por la información. Y también para los periodistas, quienes prácticamente ya no tienen hora de cierre, al menos para efectos de la comunicación de noticias. Estamos frente a un periodismo sin período.
El carácter profesional de una actividad está vinculado a la sistematicidad de su ejercicio y en el caso del periodismo, ella es inseparable de ese segmento temporal que es el período. De cierta manera, el nombre de mi profesión ha perdido su sentido originario. Al ganarle al tiempo, se nos ha extraviado el período o, si se prefiere, lo hemos reemplazado por el continuo. Hemos sido empujados a la expresión perpetua. ¿Es ese un costo?
Preocupado por lo que califica como “una epidemia de enfermedades mentales” entre los jóvenes, Jonathan Haidt se lanzó hace poco a una investigación exhaustiva para buscar las causas del incremento mundial, a partir de 2010, de trastornos de ansiedad y del sueño, intentos de suicidio, autolesiones y depresiones. En su abrumador libro La generación ansiosa (2024), las encuentra en el teléfono inteligente y en las redes sociales, principalmente en sus efectos sobre la percepción de la identidad y la construcción de vínculos. Uno de ellos resulta sugerente en el contexto de lo que nos ocupa: Haidt señala que el acceso de los niños a esos aparatos y plataformas ha reemplazado la experiencia lúdica concreta; que transitamos de una infancia basada en el juego a una basada en el teléfono. No es baladí ese desplazamiento, argumenta, porque el aprendizaje para la sintonización con otros, para sincronizar emociones y movimientos, surge del juego en el espacio real.
La preocupación de Haidt se debe a que las redes sociales empujan a pasar horas de interacción asincrónica y, entre los más jóvenes, están afectando la capacidad para vincularse con otros. Sin embargo, uno podría sospechar que las esquirlas de la falta de sincronía alcanzan otros ámbitos, y no solo a niños y adolescentes.
Hemos sido empujados a una suerte de habla perpetua. La expresión, lo descubrimos ahora, es una manifestación de la libertad, pero también puede ser una condena. Pero el silencio tiene mala prensa y resulta extraño reivindicarlo para mi profesión, que, por otra parte, felizmente persevera en combatirlo.
La digitalización ha traído consigo un sistema en el que desaparecieron las barreras de entrada y las jerarquías entre los que difunden y los que reciben: un triunfo democrático, si se mira solo ese aspecto. También ha significado el acceso permanente a una inconmensurable cantidad de mensajes que se producen en un continuo sin fin, donde la coexistencia de las personas ocurre irregularmente.
La conciencia de lo público es inseparable de la experiencia de compartir un tiempo, pero se construye también a lo largo de él, por lo que, además de cierta sincronía, requiere de un ritmo, una periodicidad. Probablemente, la dilución del período también está diluyendo la sucesión de momentos de convergencia.
Hay todavía otra dimensión del período y de su atenuación a la que convendría atender. La primera
acepción del Diccionario de la Lengua Española para “período” es tan fascinante como ambigua: “Tiempo que algo tarda en volver al estado o posición que tenía al principio”. Mirada desde la perspectiva periodística, esa definición esconde una pregunta de respuesta nada obvia: ¿cuál es ese estado que se tenía al principio? Uno podría aventurar que se trata de un punto en el devenir de los
acontecimientos, previo a ese hito que llamamos noticioso.
El periodismo se funda en la narración de lo nuevo, de un cierto cambio que altera un statu quo. Las noticias se tratan de transformaciones, del relato de hechos que superan, para bien o para mal, un estado de cosas. No se vuelve a un punto original: lo noticioso es la superación de ese punto, “un efecto que parece exceder sus causas”, como diría el filósofo esloveno Slavoj Žižek, refiriéndose a la noción de acontecimiento. ¿Qué es eso a lo que se vuelve en periodismo, si debe ser descartada la idea del retorno a un punto de la realidad? ¿Será acaso el silencio?
Enfrentados a la constante comunicación, hemos perdido el período y junto con él, el silencio. Hemos sido empujados a una suerte de habla perpetua. La expresión, lo descubrimos ahora, es una manifestación de la libertad, pero también puede ser unacondena. Pero el silencio tiene mala prensa y resulta extraño reivindicarlo para mi profesión, que, por otra parte, felizmente persevera en combatirlo.
La idea de la prensa como cuarto poder, que se construye como arma contra el silencio, parece tener
dos afluentes: el silencio que el poder impone y el que se autoimpone. La libertad de expresión se reivindica frente al poder que manda a callar a otros, pero también frente al poder que opta por mantenerse celosamente mudo sobre ciertos asuntos que, concerniendo a lo público, quedan en la sombra, los arcana imperii.
No es extraño que, cuando se reivindica la expresión, el silencio sea definitivamente oscuro. Es
propio de los culpables, de los cómplices, de los cobardes. Incluso de los traidores, si los que callan son periodistas. Sobre su silencio y el de los medios se extiende el manto de la sospecha de la colusión con el poder y de la traición a los que decimos servir, los ciudadanos.
Dotar de un sentido público al silencio requiere de una disposición que reconoce, pero que no objetiva. Una escucha genuina de esa voz que viene de afuera, que no oye para encontrar una debilidad por donde meterse, el momento de saltar sobre la presa. El silencio periodístico que contribuye a la restauración de lo público es un silencio vacío. No guarda algo, sino que procura llenarse de algo. Un silencio sin poder.
Si el silencio ajeno se impone, el propio se guarda. ¿Por qué usamos la expresión “guardar” para
referirnos al silencio? ¿Qué guardamos cuando lo guardamos? ¿Por qué no guardar palabras? ¿Es el silencio simplemente la ausencia de palabras? ¿Es la ausencia de todo sonido?
Podemos darnos por vencidos de entrada en la búsqueda de esa radicalidad, de esa especie de nada del sonido. Habrá que conceder, al mismo tiempo, que el habla necesita del silencio o, si aceptamos su imposibilidad, que requiere al menos de una no habla. Para hablar requerimos respirar. De esa necesidad surgen las pausas, los silencios de distintas profundidad e intención. Si la palabra escrita es una marca, la palabra oral, nos recuerda el académico norteamericano Walter J. Ong, es un acontecimiento, algo que ocurre. La palabra existe y cobra sentido una vez que ha muerto el sonido o, al menos, su sonido. Pero cuando ya no se trata de expresarse, sino de dirigirse a otro –de comunicarse, en definitiva–, el sentido del silencio se expande. No es solo una condición de existencia de la palabra como acontecimiento. Cobra otra dimensión.
Si el periodismo supone el ejercicio de la expresión, ¿por qué lamentar la pérdida del silencio, de ese punto cero que deriva de la virtual desaparición del período y del advenimiento del habla perpetua? ¿Hay algún motivo para que el periodismo calle, que no sean los vergonzantes miedo y colusión con el poder? El que calla no guarda silencio. Se guarda. Le cede el espacio a otro. El que calla, escucha. El silencio es una condición de encuentro porque permite a otro la salida de sí mismo. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han despoja al oyente de toda inacción: “No sigue pasivamente el discurso del otro. En cierto sentido la escucha antecede al habla. Escuchar es lo único que hace que el otro hable. Yo ya escucho antes de que ese otro hable o escucho para que el otro hable. La escucha invita al otro a hablar, liberándolo para su alteridad”. El periodismo es consustancial a la democracia más por lo que escucha que por lo que dice.
Colabora con la construcción de lo público, aquello que, no siendo privativo de nadie, nos vincula y nos compete a todos. Con razón, añade Han, la escucha tiene una dimensión política: “Es una acción, una participación activa en la existencia de otros, y también en sus sufrimientos. Es lo único que enlaza e intermedia entre hombres para que ellos configuren una comunidad”.
Dotar de un sentido público al silencio requiere de una disposición que reconoce, pero que no objetiva. Una escucha genuina de esa voz que viene de afuera, que no oye para encontrar una debilidad por donde meterse, el momento de saltar sobre la presa. El silencio periodístico que contribuye a la restauración de lo público es un silencio vacío. No guarda algo, sino que procura llenarse de algo. Un silencio sin poder.
La velocidad, la sorprendente facilidad de acceso a lo remoto, la convergencia de diversos lenguajes, la posibilidad de entrar en diálogo con las audiencias y la colaboración de ellas en la producción han terminado con muchas de las restricciones que tenían los medios de comunicación. En el proceso, han pasado a llevar una valiosa pieza del mobiliario, el silencio y la sincronía, que el periodismo deberá encontrar formas de restaurar, tarea en que heroicamente se esfuerzan muchos medios y profesionales. Algunos lo logran o están en vías de hacerlo, para el bien de “la escucha de la voz del mundo”, donde se juega no solo el sentido del periodismo,sino también buena parte de la política.“Unir por la palabra”, reza la frase que acompaña el nombre de esta Academia. Tal vez mi profesión deba pensar en unir también por el silencio.
Para leer más
- Haidt, Jonathan (2024). La generación ansiosa. Planeta.
- Han, Byung-Chul (2021). La expulsión de lo distinto. Herder.
- Ong, Walter (1987). Oralidad y escritura: tecnologías de la palabra. Fondo
de Cultura Económica. - Žižek, Slavoj (2021). Acontecimiento. Sexto Piso.