
La era de los espectadores emancipados
Hay muchas más preguntas que respuestas sobre el cine y su relación con la filosofía. ¿Qué diferencia existe entre la experiencia cinematográfica y las otras experiencias estéticas? ¿Qué conocimiento puede aportar el cine sobre el hombre y su visión del mundo? ¿Qué relación hay entre cine y sociedad?
Esto último lo estudió Pierre Sorlin en 1985 en su obra Sociología del cine, que describe el análisis fílmico desde la perspectiva de la relación entre cine, cultura e historia, vinculándolo al problema ideológico de las representaciones audiovisuales. En la comprensión de las películas como filtros ideológicos, plantea Sorlin, el cine tiende a reproducir y reforzar estereotipos sociales en relación con los problemas históricos.
Hay otros, como el historiador y crítico de arte John Berger, quien dice que “lo visible es un invento producto de una mediación cultural. Esto significa que los modelos culturales afectan el modo en que vemos las cosas”. Adhiero a esta tesis, porque los modos de ver son reproducidos por la sociedad y, de algún modo, están determinados por ella.
En la comprensión de las películas como filtros ideológicos, plantea Sorlin, el cine tiende a reproducir y reforzar estereotipos sociales en relación con los problemas históricos.
Un ejemplo de ello en la historia de la cinematografía es cómo el establishment norteamericano mediatizó el nuevo estatus del empoderamiento femenino mientras los soldados estaban en peleando en la Segunda Guerra Mundial. En ese momento se creó el estereotipo de la femme fatale del cine negro. Aquella mujer era una nueva Eva que se inclinaba al mal. Al igual que el hombre, podía hacer muchas cosas en el mundo del vicio, del crimen y de lo sexual, pero al final debía tener su castigo, o bien no lograba sus propósitos.
Basta recordar el papel de Mary Astor haciéndose la víctima desde el inicio, engañando al público, en El halcón maltés, de 1941, dirigido por John Huston. O a Bárbara Stanwyck en Pacto de sangre, de Billy Wilder, en 1944, cuya trama trata sobre una mujer que logra convencer a un vendedor de seguros (Fred MacMurray) de asesinar a su marido para poder cobrar su indemnización por accidentes. Es el ideal de una sociedad en crisis donde el final feliz se cuestiona, y también el de una familia feliz. El hombre se ve vulnerable y la mujer se enfrenta al poder. El cine norteamericano exhibe esta problemática con una postura moralizadora.
Otro ejemplo de posguerra fue el neorrealismo italiano, que reacciona a la inversa de la creación del cinecitta fascista de los años 30. El cine se reinventó desde las ruinas de una Roma recién bombardeada. Fue ese su escenario y los ciudadanos, sus protagonistas. No había nada que inventar: todo estaba ahí, frente a sus ojos, en las calles. Lo que empezó Rossellini acabó influyendo de manera clara en el cine europeo y estadounidense. Es el cine hecho para el ser humano y su sensibilidad, eliminando todo artificio que distrajera la atención de lo esencial: el conflicto de la sociedad italiana encarnada en seres de carne y hueso, una marginalidad expuesta como documento histórico y una nueva estética.
Es el cine hecho para el ser humano y su sensibilidad, eliminando todo artificio que distrajera la atención de lo esencial: el conflicto de la sociedad italiana encarnada en seres de carne y hueso, una marginalidad expuesta como documento histórico y una nueva estética.
Los espectadores que miran la obra cinematográfica crean un sentido visual que filtra lo recepcionado de acuerdo con contextos, valores y relaciones sociales. Es muy claro lo que sienten ante los planos de las películas de John Ford, quien infunde en el público la misma desesperación que sufren los personajes en una diligencia durante un viaje donde no hay libertad psicológica ni espacial, tanto dentro del carruaje como fuera.
Para el crítico de arte John Berger, lo importante no es ver, sino cómo se ven las cosas. Al parecer, todo cambió a partir de la invención de la fotografía, que modificó con la cámara el sentido de lo que vemos e introdujo una nueva noción de tiempo. Porque, al ser vistas, las imágenes son puestas fuera de su contexto. Así, siempre que miramos una imagen fotográfica nos enfrentamos a dos tiempos diferentes: el del momento en que se hace la fotografía y aquel en que se contempla. Existe un corte entre el momento registrado, que ya tiene un significado, y el momento de mirar.
Con el cine, el principio de subversión es mayor aún. Las imágenes se usan para ser transmitidas como si fuéramos por un corredor. Por lo tanto, no las vemos inmóviles; vemos muchas imágenes, unas de otras. Si la cámara va a aislar un detalle, hay una intencionalidad mayor, porque el sentido cambia. Pero lo más importante para Berger son los modos de mirar. La descontextualización y la fragmentación de las imágenes, con los violentos saltos de planos, así como su montaje con otras imágenes, provoca una transformación de las mismas, alterando sus significados originales. Además, si se les da un texto y una música, estas imágenes cobrarán otro valor.

La figura de la femme fatale, surgida a mediados del siglo pasado, se constituyó como un tópico cinematográfico particularmente duradero.
Esto lo descubrió y teorizó el cineasta soviético Sergei Eisenstein en los años dorados del cine mudo ruso. Antes, el espectador iba a las imágenes. Ahora, las imágenes viajan hacia el espectador con todo el contenido recibido, asociado a otras imágenes, modificando así la percepción que se tiene de las mismas. Todos los cinéfilos tenemos en nuestra retina la impactante secuencia de 170 cortes de la Escalera de Odesa, en Ucrania, del Acorazado Potemkin (1925), que cambiaría el cine para siempre. El director ruso manipula los cortes de las imágenes oponiendo el ejército zarista, que avanza implacable, a las multitudes del pueblo, que corren desvalidas por sus vidas a través de las escalinatas de Odesa, encarnada principalmente en una mujer y su hijo en un coche. En la filosofía, el cine puede servir como ejemplo de un medio autorreflexivo, además de transmitir argumentos (en el sentido filosófico, con premisas y conclusiones) estéticamente y enseñarnos cómo debemos mirarlos y pensarlos.
Al experimentar una película, nos permitimos ser engañados y jugamos con nuestro sentido de la realidad. El cine afecta al espectador y deviene con él durante su consumo, merced de un poder afectivo intenso que excede los límites de la pantalla de proyección. Lo invade con sensaciones que difieren unas de otras y establece una narrativa que se expande junto con su reproducción, cuyo fin es simultáneo.
Al experimentar una película, nos permitimos ser engañados y jugamos con nuestro sentido de la realidad. El cine afecta al espectador y deviene con él durante su consumo, merced de un poder afectivo intenso que excede los límites de la pantalla de proyección.
Dos de los problemas centrales de la filosofía occidental son qué conocemos (epistemología) y qué existe (ontología). En su relación con el cine, ambas dimensiones han quedado al debe durante el siglo XX. Se extravió el camino para abordar esta fascinante expresión artística, cultural y comunicacional. Tal vez por reunir tantas variables, fue tomada por la psicología, la semiótica y las ideologías políticas y sociales, que tergiversaron corrientes del pensamiento que podían acceder al cine desde la filosofía. Ludwig Wittgenstein podría haber profundizado sobre el cine, pero trabajó la cultura desde el punto de vista del lenguaje. Sostuvo que nuestros conceptos son relativos a determinadas formas de vida y que no debería existir apenas una filosofía, sino tantas cuantos problemas filosóficos existen, esto es, diferentes terapias para diferentes enfermedades filosóficas.
El cine ha estado históricamente condicionado por los contextos culturales vigentes. Cuando digo cine, me refiero a la obra, su creador y su receptor. Justamente por esto hay que decir que el primer cuarto de siglo XX pertenecía a la modernidad, cuando las vanguardias artísticas fueron su evidencia por antonomasia. Pero durante el desarrollo del siglo hubo un cambio de paradigma que transformó la sociedad occidental por completo, y asistimos a una debacle de valores y creencias que trajo consigo la posmodernidad , cuando la mirada y la sociedad cambiaron y, por lo tanto, también el cine.
El vacío de discursos totalizadores espirituales provocó una angustia existencial a partir de la cual el cine debía expresar malestar. La ruptura con los grandes relatos trajo consigo una nueva mirada hacia las reivindicaciones de las minorías. Nietzsche declaró la muerte de Dios y el fracaso de la razón y, con ello, sembró la semilla del paradigma de la posmodernidad.
Durante el desarrollo del siglo XX hubo un cambio de paradigma que transformó la sociedad occidental por completo, y asistimos a una debacle de valores y creencias que trajo consigo la posmodernidad , cuando la mirada y la sociedad cambiaron y, por lo tanto, también el cine.
Su renuncia al realismo, a la mímesis y a las formas narrativas lineales califica al cineasta ruso Andréi Tarkovski como un posmoderno. Pero su modo transcendental no propone argumentos racionales, sino exige una experiencia espiritual. Aborda como tema la crisis espiritual moderna, y eso es lo posmoderno. También el polaco Krzysztof Kieślowski da cuenta de la sociedad moderna en decadencia en la miniserie de 10 capítulos para la televisión Decálogo, una metáfora de los 10 mandamientos sobre unos personajes que viven en un complejo habitacional de Varsovia en 1989-90, donde desarrolla dilemas emocionales tan profundamente personales como universales.
En Azul (1993), de la “Trilogía de colores”, su protagonista describe el duelo así: “Ahora me he dado cuenta de que solo voy a hacer una cosa: nada. Ni más posesiones, ni más recuerdos, ni amores o amigos, ni ataduras. No son más que trampas”. El personaje no es consciente de que ni siquiera es capaz de liberarse de sus propios sentimientos.
Despidiendo el siglo, en 1999, Matrix es una metáfora de la cultura mediática globalizada. La creación de los hermanos Wachowski ilustra cómo el grueso de la masa opta por el placer fugaz y superficial, el valor posmoderno por excelencia, en lugar de atreverse a luchar contra el sufrimiento que surge de enfrentar esa descarnada realidad.
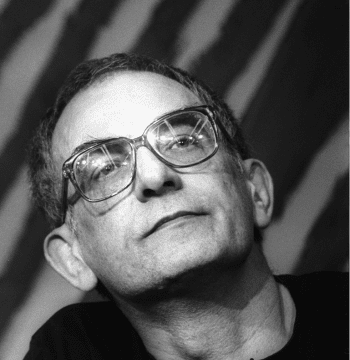
En la serie televisiva Decálogo, el director Krzysztof Kieślowski desarrolla dilemas emocionales tan profundamente personales como universales.
La vida de Pi (2012), de Ang Lee, es la epopeya de un joven náufrago acompañado de un tigre de bengala. Sirve de base para abordar temas como el conflicto entre la razón y lo espiritual, la consolidación de la fe ante la adversidad y la noción común de Dios en distintas religiones. Son ejemplos de la caída de los macrorelatos religiosos que se oponen a la homogeneidad de los discursos tradicionales. En un mundo contemporáneo donde se busca incansablemente la riqueza y la virtualización de las comunicaciones, hay obras que intentan desnudar las falsas promesas de felicidad para replantear la autorrealización personal.
Me parece importante resaltar al espectador en su proceso de mirar y decir que ahí también hay acción. Decide qué hacer con lo que tiene delante de sí y cómo lo relaciona con su vida. La libertad de la mirada y su relación con la interioridad del sujeto es un proceso creativo que el espectador tiene como tarea. Esta característica la estudia Jacques Ranciere en su libro El espectador emancipado (2008), que explica la ruptura entre los que saben y los que no, eliminando los supuestos del cineasta arrogante y los de un educador de masas ignorantes, y haciendo que aparezca un proyecto de sociedad de emancipados, alejados de las categorías que clasifican y jerarquizan a unos y otros. No hay que creer que hay quienes no pueden ver un tipo de cine. No se puede vetar espacios sensibles a la posibilidad de una experiencia estética. Este último pensador afirma que el espectador es capaz de ver, saber qué pensar sobre eso y qué hacer con aquello que ha visto.
Me quedo con esta afirmación. Como nadie conoce las leyes en las que se desenvolverán las diferentes civilizaciones, no se pueden prefijar sueños ni garantizar la realización de los mismos. La ficción y la realidad son parte de una sociedad en constante movimiento, donde hay múltiples códigos, culturas, lenguajes y reglas que las constituyen.
