
Confesiones de amor de San Agustín
Era el año 1985. Estudiaba Filosofía y algo triste por un amor no correspondido se me hacía árida la obligada lectura. Por cierto, tampoco era un texto fácil: La Fenomenología del Espíritu, de Hegel. Yo pensé que no entendía nada por mi desventura. Al llegar al capítulo acerca de la “conciencia infeliz” (título de apariencia más bien psicológico que filosófico), se me ocurrió que podría darse la ocasión de una interpretación de mi situación existencial, pero lo único que descubrí es que no era mi infortunio, sino la objetiva dificultad del texto por el que no comprendía nada.
Todo estaba herido, hasta el orgullo intelectual. Dejé al alemán sobre la mesa revestida de formalita ya resquebrajada, como casi todas las de la biblioteca del campus Oriente de la UC, y revisé mi bolso hurgando un libro que había sacado a propósito de una curiosidad. Se trataba de las Confesiones de San Agustín. Deseaba leerlo después de verlo en las manos de un compañero de un curso de más arriba. Él era comunista (hijo de un dirigente asesinado en la época de la dictadura). Pese a las diferencias políticas, yo lo admiraba mucho. Era un hombre grande, robusto, pero no intimidaba. Irradiaba bondad por todos lados.
Respecto del texto, yo había oído hablar mucho de las Confesiones, pero no me inspiraba mucho leer algo vinculado a la religión en medio de mis estudios ilustrados, pese a mi evidente y nunca renegada condición de creyente. Verlo en manos de una bondad que profesaba una suerte de “metafísica materialista” fue un gran estímulo.
Comencé a leerlas y no me detuve hasta poco antes del cierre de la biblioteca. Seguí leyendo en la micro hasta llegar a la casa. Proseguí hasta entrada la noche y al día siguiente, recriminándome no encontrar el boleto de micro (ya no existen) que marcaba el lugar hasta donde había llegado mi lectura anterior, seguí hasta que di con una frase conocida, pero que hinchó de felicidad mi conciencia, mi corazón:
“¡Tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé! Y tú estabas dentro de mí y yo fuera, y así por fuera te buscaba y, deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de aquellas cosas que, si no estuvieran en ti, no existirían. Me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera; brillante y resplandeciente, y curaste mi ceguera; exhalaste tu perfume y lo aspiré, y ahora te anhelo; gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti; me tocaste y deseo con ansia la paz que procede de ti” (Libro X, 27).
Al terminar, volví a Hegel –presumiendo que lo entendía y que sospechaba a dónde iría–. Pero es claro: el fenómeno material de la palabra y la circunstancia de la lectura pueden encerrar algo más grande que su envoltura letrada y bondadosa: su paz y el encuentro con los hombres. Eso compromete con la hermosura original. Es en el fondo una confesión de amor divino, pese a mi frustración ochentera.
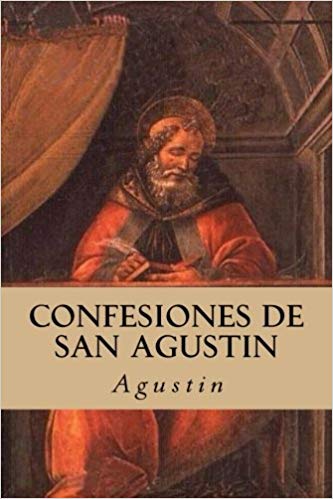
San Agustín
Confesiones, Editorial Edaf, 1965.
